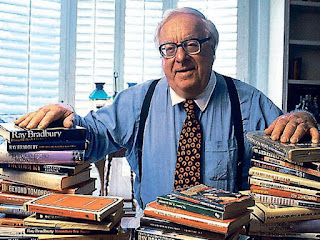Me he dado cuenta demasiado tarde de que la benevolencia y la caridad son los más auténticos salvoconductos entre los hombres: el salvador se salva.
El solitario distinto de todos, el tímido titán romántico que para adorar y compadecer se encierra en su orgullo como el topo ciego bajo la tierra, no llegan ni siquiera a comprenderse a sí mismos. Hay que vivir en familia, con los hermanos y hermanas. El cielo te da un Padre, y la esposa, los hijos; pero los hermanos y hermanas debes adquirirlos por ti, con calderilla de amor. Estar al lado de los otros es el principio de la salvación, y cuando el catecismo nos ordena 'soportar a las personas molestas', nos da, sin que lo parezca el secreto de la felicidad, porque las personas molestas, tratándolas, acaban por no ser molestas.
Cuando en domingo tres o cuatro campesinos -ancianos y también jóvenes- vienen a mi casa para echar una partida, y ponemos la mesa bajo la galería de verano o junto al fuego de invierno, y sobre la mesa la frasca de vino y el mazo de cartas y los cigarros, yo no me siento, en conciencia, el señor al uso que se digna conversar con los inferiores. Antes que nada me producen placer, porque la amistad es siempre placer, incluso la amistad de un funcionario o de un picapedrero.
Pero no lo siento y no lo veo en absoluto inferiores a mí. Muy al contrario. En primer lugar, tienen un alma semejante a la mía, un alma salida del soplo de Dios y por la cual Cristo sufrió como por todas las demás, y si el alma suya está menos poblada que la mía de pensamientos, de verbos y fantasías, tiene más paz y más simplicidad.
Luego reconozco que tienen más fuerza y salud en el cuerpo que yo, que son más útiles que yo a mi país (yo doy libros, y ellos, pan) y que son superiores a mí en la práctica de la vida, en astucia y a veces hasta en agudeza. De ellos he aprendido ciertas poderosas expresiones que en la ciudad solo han quedado en los libros; y estudiando sus sentimientos primordiales, la pasión de la tierra, de la posesión de la superioridad, y las guerras por los confines de los campos, y las invasiones de los rebaños, he llegado a comprender los misterios de la historia universal mejor que en Vico y Maquiavelo.
Extraído de Obras completas, tomo V, p. 927.
-----------------------------------------------------------------
Hace veinte años no habría ni siquiera podido pensar que fuera posible una hora de adhesión al mundo.
Me parecía entonces, pero con la sombría tristeza de los jóvenes a mi maestro Saturnino. Cada vez que traigo a la memoria a aquel buen viejo, le veo llegar serio y cortés como en las noches en que nos ayudábamos juntos a tolerar la melancolía en ciertos paseos de otoño, pisoteando las hojas crujientes de los tilos y los plátanos.
Vivía solo con una criada tacaña; sus antepasados vinieron de España; me soportaba, y yo le quería. Era de estatura alta, como yo, pero más flaco: un sistema óseo cubierto por una piel de ictericia, árida y dura, que parecía curtida. Sin embargo, de joven había sido poeta; luego se puso a explorar cavernas -¿para encontrar tesoros? ¿o un refugio digno de un versificador byroniano?-, y había encontrado osamenas fósiles en cantidad. Aquellos huesos, poco a poco, le apartaron de la poesía y le consagraron a las ciencias: al cabo de treinta años de mediciones en los muertos estaba reducido a una especie de esqueleto que comía miserablemente trabajando de ayudante en un museo.
La primera vez que fui allí a buscarle me hicieron andar por entre metros y metros de vitrinas llenas de lanzas, de hachas y de horrendas máscaras de guerra de salvajes. Pero quiso él mismo hacerme ver el resto: atravesamos dos grandes estancias amuebladas con vitrinas tan altas como lo permitían las paredes, y en ellas, en numerosos estantes, había millares de cráneos de hombre: muchos enteros, algunos sin la mandíbula inferior, y todos con un cartelito pegado en el centro del hueso frontal. De allí pasamos a otra gran estancia todavía más siniestra: una población de esqueletos enteros, montados sobre pedestales de madera negra, se alineaban en muchas filas mirándonos. Esqueletos de niños y de enanos delante; detrás, esqueletos monstruosos y deformes de enfermos, de viejas, de razas bárbaras; al fondo, más soberbios que todos, esqueletos enormes y desarmónicos de gigantes.
En aquel momento llamaron a Saturnino, y me quedé solo. Era anochecida, y las dos ventanas de aquel osario científico tenían justamente enfrente de la vasta cabellera de una paulonia que menguaba el poco de luz que concedía el ocaso. Recorrí los cuatro lados de aquel denso cuadrado de muertos para verlos mejor; algunos eran blancos y limpios como marfil nuevo; otros, terrosos y rugosos como extraídos de la tierra después de una larga sepultura; y los había rancios como cera vieja, como piedra pómez remojada. Todos reían con una severa y sucia risa, enseñando todos los dientes; menos uno que tenía las mandíbulas torcidas, como las había dejado la agonía y la poca pericia del preparador. Parecía, en aquella penumbra solitaria, que esperasen algo o pidieran ayuda; y la taciturna instancia de aquellas calaveras alineadas me producía pena más que horror. ¿Querían un sepulcro? ¿Tela para cubrir aquellos pobres huesos reunidos, a falta de tendones, con hilos de alambre y de plata? ¿O quizá una oración?
Pero yo no sabía rezar. No pensaba en los novísimos y en la resurrección de la carne. Pensé solamente en la muerte; sentí bajo mis pobres ropas, bajo mi pobre cuerpo, la presencia de mi esqueleto. Sus brazos colgaban a lo largo de los fémures descarados y macizos. Me acerqué al esqueleto de un gigante, le cogí la mano, alcé el brazo, estreché fuertemente los carpos y los metacarpos de las falanges y, con un estremecimiento involuntario, hice que todo se desplomara. Los huesos del gigante, al golpear el suelo a un tiempo, sonaron como dados lanzados, y me pareció que la multitud de sus compañeros tembló al escucharlos.
Saturnino volvió y no quiso que me marchara antes de haber visto la maravilla del museo: la cabeza cortada de un maorí caníbal metida en su cabellera en el fondo de una vasija de cristal llena de alcohol; la piel de aquel rostro tenía el color del vientre de ciertas serpientes sagradas, y bajo un párpado un poco alzado, el decapitado miraba con el blanco amarillento de la córnea, como si esperara su venganza.
Estando entre aquellos muertos, y pasados los cuarenta, Saturnino había ascendido al cuarto y quinto cielo de la filosofía, y buscado una tortuosa distracción en la contemplación por su cuenta de la majestad aburrida de las cosas inútiles. Era -para decir ya su secreto- el hombre de lo absoluto, y se jactaba de vivir en lo imposible. Todo, para él, era problema: el saber, el arte, la mujer, la existencia del mundo externo, las uniformidades anatómicas, el eterno retorno del sol, la imbecilidad de los hombres, la moral. En sus manos, todo se hacía enigma y misterio. Pero en cuanto a encontrar la clave del enigma y la respuesta al misterio, confesaba que el hombre no era capaz, y mucho menos Dios, que no existía; y a lo absoluto no se podía llegar por ninguna vía jamás, y comparaba el buscador derrotado en lo relativo, tomando una imagen de Heráclito, con el niño que quiere saltar más allá de su propia sombra.
Y entonces -decía-, cuando uno ha llegado a saber esto y está, sin embargo, condenado a ser veinticuatro horas cada día él mismo, ¿qué evasión tiene en perspectiva? Es preciso resistir, porque el hombre no tiene más que esa facultad para no despreciarse, y vivir jornadas una detrás de otra, y vivir entre hombres, y vencer la enemistad de los hombres, y vencer la repugnancia por los hombres, y, sobre todo, vencerse a sí mismo y sufrir. Si uno no sufre, es indeseable, y entonces ni siquiera existe; pero el hombre, todo, es dolor, y debe ser dolor libremente aceptado, porque al menos nos acerca a eso que algunos llaman santidad. Es imposible conocer, pero es también imposible, para mí, tener la fuerza de ánimo y la vileza necesarias para morir. Por consiguiente, suspendido entre estos imposibles que no me conceden concretarme, gozo al menos mi parte de dolor, al cual no se huye más que volviendo a la tierra y convirtiéndose en dioses. Pero usted sabe cómo los mitólogos han reducido a los dioses. Por consiguiente, sigo recogiendo huesos.
En efecto, hasta su casa estaba llena de osamentas catalogadas. Desde los grandes animales del plioceno había descendido hasta los animales históricos, y entre estos había acabado por contentarse con los más pequeños, los pájaros, los roedores.
Yo -decía entre solemne y burlesco- soy el más solicitado micromammólogo de Italia.
Diez especialistas quizá -pero esparcidos por todos los continentes- leían sus memorias y de cuando en cuando le llegaban de Finlandia o de Micronesia cajones con pajaritos muertos, desconocidos aquí. ¡Con cuánto amor los mortificaba y con qué delicadeza los deshuesaba! Luego ponía los huesecitos al sol, en su terraza del tejado, y era el último sol que gozaban aquellos volátiles exóticos, que después desaparecían para siempre en la honorable tumba de un cementerio de cajitas que llevaban escrito encima, como los cenotafios de los grandes antiguos, unas cuantas palabras latinas.
Las tenía en todas partes, hasta en el saloncito, a despecho de la despectiva criada. En aquel saloncito, salvado esplendor de las antiguas fortunas, colgaban muchos retratos de sus antepasados; retratos al pastel, delicados y bajos de color, como se llevaban en el setecientos. Damas jóvenes vestidas de azul celeste y dignatarios rasurados con fajines escarlatas, todos con pelucas blancas, ojos negros y marcos de oro, miraban a su último y estéril descendiente, que rumiaba lo absoluto cortándose las uñas y los pellejitos de los dedos; una de sus ocupaciones favoritas en las largas horas del reposo.
-Sin la muerte, ¿cómo se podría vivir? -me dijo un día-. Con los huesos reconstruyo la forma del animal, y por el animal me remonto a la idea de la especie, y la especie me lleva al principio de la vida. No logro descubrir de dónde y por qué viene la vida, pero mientras tanto, paso mejor la mía. Esta es la única excusa irrefutable de todas las ciencias.
A este amador y custodio de muertos, a este recogedor y manipulador de esqueletos, a este huesudo propietario de osamentas, le llamé, años después, para que fuera testigo de mi boda.
Ibíd., pp. 937-940.
--------------------------------------------------------------------------------
A muchos el mundo les parece feo. Somos nosotros los que somos feos por dentro, a veces, y vemos nuestra triste fealdad reflejada en el mundo. Una vez, un ser con aspecto de hombre, pero que se parecía más bien a un gusano consumido, me dijo que odiaba al campo. Que es lo mismo que odiar a la obra de Dios, porque solo las ciudades son obras del hombre: ¡ya se nota! Desconfiad de aquel que odia la soledad: significa que su compañía le es odiosa y que no sabe cómo llenar su miserable vacuidad. Desconfiad de aquel que no ama el campo: significa que tiene miedo de dios.
Tiene miedo de un testimonio, demasiado patente para poder ser fácilmente rechazado. Tiene miedo de tener que reconocer a Dios hasta en sí mismo, en ese silencio dilatado y reverente que no permite ficciones , subterfugios, escapatorias. En el estrépito, en el estruendo, en la confusión de las sociedades amontonadas, la hipocresía hacia nosotros mismos y hacia los demás se concede año a año prórrogas y moratorias. Pero ¿podéis mentir al cielo, al desierto, a la noche?
Prueba a negar cuando estás solo cara a cara con el Universo. Coge las filosofías del espíritu -pobres signos sin sustancia, sin conexión con el aliento del alma, con la riqueza infinita del ser- y prueba a decir en voz alta, ante una parte cualquiera de la creación, que Dios no existe, que esta maravillosa máquina del Universo no ha tenido ni principio ni autor y se rige sin un supremo dueño, por un milagro constante de coincidencias, de átomos, de nómadas, de espíritus.
(...) No me buscarías si no me hubieras encontrado, dice el Dios de Pascal. No me matarías si no me sintieras vivo, dice el Dios de los ateos.
Ibíd., pp. 987-988.
-------------------------------------------------------------------------------
No queriendo esconder nada -y este punto es uno de los más vergonzosos-, diré que al principio la carnicería que Europa, entre sombría y orgullosa, emprendía me causó casi placer. Quien me ha seguido hasta aquí comprenderá por qué sin muchas palabras. En aquel tiempo era cristiano en el sentido que Tácito daba, en su ignorancia, a esta palabra; sentía, y más que todavía sentirlo lo saboreaba, el
odium humani generis. Los hombres, para mí, eran bestias lascivas, avaras y feroces, bestias incurables; que se mataran, pues, entre sí, desde el momento en que no había un Dios para fulminarlos.
Pero casi inmediatamente otro sentimiento, más antiguo y arraigado, cortó este placer neroniano: el amor por Italia. Si Italia podía entrar en el terrible juego y reanudar la obra desgraciada y desastrosa del 66, la guerra tomaba a mis ojos un aspecto muy distinto. Añádase que hacia los alemanes siempre había sentido -desde comienzos del siglo, y no precisamente en el 1914, como les sucedió a muchos- más repugnancia que admiración. En poesía, salvo alguna cosa de Goethe y Heine, me habían hecho gozar poco; su filosofía me había encontrado siempre adverso, y en mi libro, en efecto, de seis filósofos descuartizados, cuatro eran alemanes; la erudición enmarañada, y casi inutilizable, de sus altaneros doctores había sido para mí como el humo para los ojos, y esa adoración de la fuerza, de la conquista, de la potencia, de la máquina y de la banca, enfurecía a mi espíritu de místico latino. Añádase que Alemania se gloría de Lutero, y yo, aunque no católico, sentía más que odio hacia ese insoportable frailón atolondrado; se gloría de Marx, y yo jamás había podido soportar su mesianismo judaico disfrazado de economía política; se gloría de Bismark, y este astuto y cruel mastín guardián de la casa de Prusia estaba marcado en las primeras hojas de la lista de mis aversiones
Ibíd., p. 997.
-----------------------------------------------------------------------------
Me había dado cuenta de que los hombres no reconocían francamente -salvo esos raros cínicos, entre los que había estado yo, que en su mayoría, como para buscarse una coartada, maldecían- ser lo que en efecto son: es decir, animales crueles y codiciosos. Pretendían, al contrario, que actuaban según las reglas del buen sentido, de la razón, de la justa sabiduría. Sobre el pelaje que los revela como frutos de cruces entre lobos y cerdos, se habían puesto tejidas gualdrapas con adornos racionales y filosóficos. Las pasiones -y más fácilmente las más torpes, porque pagan mejor- encuentran siempre en la razón una abogada servicial. Con envolturas de palabras y arquitecturas de sofismas se da buen aspecto a cualquier vicio, a cualquier infamia. La prepotencia se presenta como derecho; el ansia de destacar, como amor a la gloria y a la grandeza de los pueblos; la avidez mercantil, como razón de vivir, legitimada por los teoremas de la economía política; la ferocidad es fuerza de ánimo; la ficción, la bellaquería, la sensualidad, toman el nombre de filosofía, de prudencia, de humanismo.
Ibíd., p. 1004.