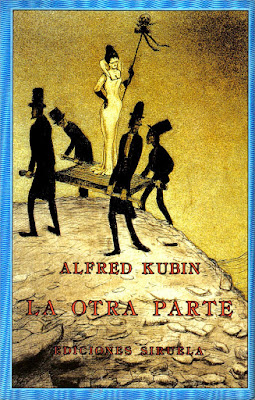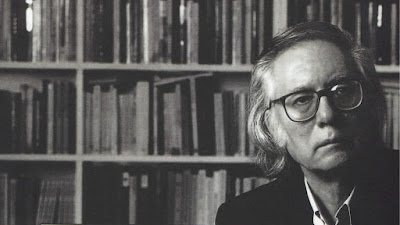El 22 de agosto del pasado año murió, si no me falla la memoria, Brian Aldiss. Ese mismo año tuve la suerte de leer una buena novela suya: Barbagrís, de la que hice su pertinente reseña. Cuando me enteré del fallecimiento del escritor prometí que conseguiría algo de él y no le perdería la pista. También me prometí que haría una reseña en conmemoración suya cuando se acercara el día de su fallecimiento. Y en ello me hallo, pues tengo en mis manos los cuatro volúmenes de Imperios galácticos, colección de relatos reunida por él. En esta entrada me limitaré a los primeros dos volúmenes, mientras que dentro de poco subiré otra breve nota acerca de los dos restantes.
Imperios galácticos es fruto de un sueño. El sueño de quien, con nostalgia, pretende arrastrar el pasado al presente, aplicado a la literatura. Sucedía que mientras Aldiss ocupaba los días en la selección y edición de estas historias, la ciencia ficción habían cambiado las orientaciones y temas en el género. Sucedía también que esta nueva ciencia ficción miraba con condescendencia, cuando no con altivez, su pasado reciente, a la manera del adulto con el niño. El pasado de esta literatura, fructífero en historias estelares, imperios entre galaxias y aventuras que cambian el navío usual de madera por tecnológicas estancias suspendidas en el vacío quedó tildado de 'literatura de evasión'. Ante ello Brian nos cuenta una anécdota muy interesante:
"(...) permítanme de nuevo citar a C. S. Lewis (...). Él pensaba que la acusación de escapismo era muy extraña. 'Nunca lo comprendí por completo, hasta que mi amigo profesor Tolkien me hizo una pregunta muy simple: ¿qué clase de hombres cree usted que se sentirán más preocupados y más hostiles con respecto a la idea de escapar? Y me dio la evidente contestación: los carcelarios' ". ( tomo 1, pág. 14)
Contra esa superioridad se levantó Aldiss y disparó con una recámara de relatos a los ojos de los entusiasmados con las nuevas tendencias, de las que el propio Aldiss era seguidor (y distinguido). Entusiasmados que, por otro parte, mostraron ánimo tiránico con la pretensión embadurnar con una capa de olvido la literatura que les creó a ellos, como lectores y escritores. La creación no es labor que se construya sobre el vacío, y la literatura new wave no habría surgido de no ser por la que le precedió. Aldiss roba la llave del carcelero y abre unas cuantas celdas: deja libres a unos pocos presos en estos libros, para que vaguen con libertad por las bibliotecas. Este era, sin duda, el mejor destino que podía esperar la mayoría pues, o pertenecían a autores poco conocidos, o estaban en revistas de no mucho prestigio o simplemente paseaban en un limbo de sótanos polvorientos. No todos necesitaban ser rescatados, por su puesto. Los posesos de Anthur C. Clarke probablemente pululen en alguna que otra antología. El renombre de su autor, esmaltado entre los grandes del género, se lo permite. También se lo permite su calidad, que nos recuerda uno de los grandes temas de este autor: el magisterio de una raza avanzada sobre los homínidos, hasta llegar a nosotros. El fin de la infancia o 2001 una odisea en el espacio ahondan estos temas, y este relato cuenta de modo distinto, con formas distintas, una historia similar, que despierta alegres elucubraciones en nuestras cabezas.
Alejados de una necesidad de providencia (en la que una raza ocupa el lugar de la mano divina) H. B. Fyfe tiene una maravillosa historia: Especies protegidas. Es esta una inteligente narrativa, que juega con la perspectiva para darnos un leñazo iluminador, y doloroso, que recuerda la expresión 'el cazador es cazado'. Es mejor no decir más para guardar las mieles del relato.
El saqueador de estrellas (Poul Anderson) ilustra una humanidad incapaz de hacer de hacer frente una invasión de bárbaros estelares. Los humanos esclavizados, bien dirigidos por un caudillo hacerse con el control de una nave, germen de un nuevo imperio donde los hombres, vencidos, acaban venciendo... con el sacrificio del protagonista, que rellena el relato de un halo melancólico y dramático. Como es habitual, la traición no ha de esperarse del que se reconoce enemigo abierto, sino del que es abiertamente nuestro conocido. Como dijo Oscar Wilde: 'Los amigos de verdad te apuñalan de frente'.
Asimov no puede faltar en una recopilación de imperios galácticos, y se asegura una prominente presencia en el primer volumen. 45 páginas (en un primer tomo de menos de 200) de Fundación reviven imágenes que algunos ya conocíamos, aunque estuvieran gastadas por el tiempo en nuestra memoria. Quizá uno puede preguntarse si era necesario este relato, no por su calidad, sino porque es sobradamente conocido y editado. Ese espacio quizá podrían haberse dedicado a algunos relatos menos conocidos.
Si con Fundación respiramos vagas referencias de nuestra historia (finales del imperio romano, el Medievo y el Renacimiento), ¡Nosotros somos civilizados! no se queda a la zaga. Las imágenes del colonialismo, envueltas en un tufillo marxista, adornan un relato acartonado en el que ciencia y militarismo se oponen. En el marxismo que desprende (el problema de toda la historia es la propiedad privada) se añaden unas gotitas de fatalismo que hacen que uno acabe por descartar el relato de la lista de relecturas: "No había forma de detenerlo. No se trataba de una cuestión de no plantar la bandera, de no tomar posesión. El capitán tenía razón. Si no lo hacía la Alianza Occidental, lo haría sin duda la Alianza Oriental. Su disputa no era ni con el capitán, ni con el deber, sino con el destino. El tema no podía ser decidido ahora. El tema no podía ser decidido..., cuando el primer homínido saltó a la guarida de otro y le robó a su compañera. El hombre toma. Ya sea por rapiña bárbara o por aceptación a regañadientes del deber, a través de una diplomacia cuidadosamente concebida, el caso es que el hombre toma" (tomo 1, p. 181). Este relato de Mark Clifton y Alex Apostolides mancha la calidad del primer tomo, que es muy considerable.
Del segundo volumen sólo destacaré dos relatos, por no alargar en exceso. Los relatos son La luminosidad cae del cielo e Inmigrante. En la primera Idris Seabright es capaz, en apenas una docena de páginas, de contarnos una historia de amor y retratar una sociedad humana decadente, entregada a la satisfacción de sus más bajas pasiones. El resultado es una pequeña joya. En el segundo relato, Clifford Simak nos da una patada en las entrañas y desvela las miserias de la inmigración. La historia no encalla aquí. La ciencia ficción se abre camino, en un juego de posibilidades muy rico. Su riqueza nos paga con sabiduría acerca del hombre, de sus limitaciones, haciendo que ni el protagonista tenga certeza alguna, ni tampoco el lector. Simak nos empequeñece y, haciéndolo, engrandece su relato, porque nos hace sentir poca cosa ante tan gran cosa. Es un relato para enmarcar página a página y releerlo de vez en cuando. Posiblemente sea el mejor del segundo volumen. Para mí es el mejor de los dos, pero ahí ya entra el juicio de cada cual.
De la suma total excluyo varios relatos, algunos bastante buenos, otros no tanto. Según mi parecer es una antología muy buena, y que depara agradables sorpresas con casi todo lo que propone, pero no puedo ser taxativo... me quedan por leer otros dos tomos. Ya les contaré. Como colofón a esta reseña quizá lo mejor será decir: continuará...
Asimov no puede faltar en una recopilación de imperios galácticos, y se asegura una prominente presencia en el primer volumen. 45 páginas (en un primer tomo de menos de 200) de Fundación reviven imágenes que algunos ya conocíamos, aunque estuvieran gastadas por el tiempo en nuestra memoria. Quizá uno puede preguntarse si era necesario este relato, no por su calidad, sino porque es sobradamente conocido y editado. Ese espacio quizá podrían haberse dedicado a algunos relatos menos conocidos.
Si con Fundación respiramos vagas referencias de nuestra historia (finales del imperio romano, el Medievo y el Renacimiento), ¡Nosotros somos civilizados! no se queda a la zaga. Las imágenes del colonialismo, envueltas en un tufillo marxista, adornan un relato acartonado en el que ciencia y militarismo se oponen. En el marxismo que desprende (el problema de toda la historia es la propiedad privada) se añaden unas gotitas de fatalismo que hacen que uno acabe por descartar el relato de la lista de relecturas: "No había forma de detenerlo. No se trataba de una cuestión de no plantar la bandera, de no tomar posesión. El capitán tenía razón. Si no lo hacía la Alianza Occidental, lo haría sin duda la Alianza Oriental. Su disputa no era ni con el capitán, ni con el deber, sino con el destino. El tema no podía ser decidido ahora. El tema no podía ser decidido..., cuando el primer homínido saltó a la guarida de otro y le robó a su compañera. El hombre toma. Ya sea por rapiña bárbara o por aceptación a regañadientes del deber, a través de una diplomacia cuidadosamente concebida, el caso es que el hombre toma" (tomo 1, p. 181). Este relato de Mark Clifton y Alex Apostolides mancha la calidad del primer tomo, que es muy considerable.
Del segundo volumen sólo destacaré dos relatos, por no alargar en exceso. Los relatos son La luminosidad cae del cielo e Inmigrante. En la primera Idris Seabright es capaz, en apenas una docena de páginas, de contarnos una historia de amor y retratar una sociedad humana decadente, entregada a la satisfacción de sus más bajas pasiones. El resultado es una pequeña joya. En el segundo relato, Clifford Simak nos da una patada en las entrañas y desvela las miserias de la inmigración. La historia no encalla aquí. La ciencia ficción se abre camino, en un juego de posibilidades muy rico. Su riqueza nos paga con sabiduría acerca del hombre, de sus limitaciones, haciendo que ni el protagonista tenga certeza alguna, ni tampoco el lector. Simak nos empequeñece y, haciéndolo, engrandece su relato, porque nos hace sentir poca cosa ante tan gran cosa. Es un relato para enmarcar página a página y releerlo de vez en cuando. Posiblemente sea el mejor del segundo volumen. Para mí es el mejor de los dos, pero ahí ya entra el juicio de cada cual.
De la suma total excluyo varios relatos, algunos bastante buenos, otros no tanto. Según mi parecer es una antología muy buena, y que depara agradables sorpresas con casi todo lo que propone, pero no puedo ser taxativo... me quedan por leer otros dos tomos. Ya les contaré. Como colofón a esta reseña quizá lo mejor será decir: continuará...